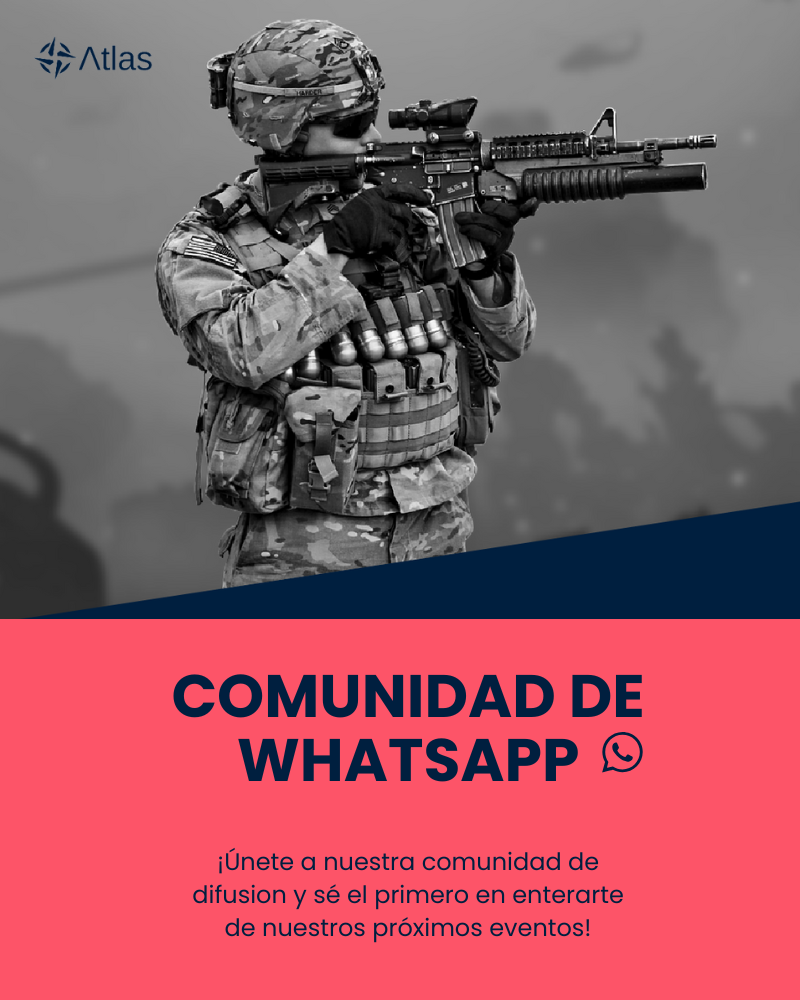La presión de Estados Unidos para que España incremente su gasto en defensa hasta el 5 % del PIB ha abierto una brecha diplomática que trasciende lo presupuestario y pone en cuestión el equilibrio estratégico entre Europa y su aliado atlántico. Lo que comenzó como una recomendación política se ha convertido en una exigencia con tintes coercitivos que incluye amenazas de sanciones comerciales y alusiones a una hipotética exclusión española de la Alianza. Más allá del ruido que se ha generado, el episodio refleja una realidad estructural: Europa sigue siendo dependiente de la tutela militar estadounidense.
El embajador norteamericano ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha sido categórico al afirmar que no hay excepciones al compromiso del 5 %, ignorando tanto la flexibilidad negociada por el Gobierno español como la naturaleza no vinculante del acuerdo alcanzado en La Haya. En aquella reunión, Pedro Sánchez consiguió del secretario general, Mark Rutte, una carta que reconoce la capacidad de España para cumplir los objetivos de capacidades militares sin alcanzar necesariamente ese porcentaje. Sin embargo, Trump ha optado por reinterpretar el acuerdo como una obligación inapelable, vinculando el gasto militar a la lealtad aliada.
El problema es que este enfoque transforma una alianza política en una relación contractual y desdibuja el sentido original del pacto atlántico. España, que ha alcanzado por primera vez el 2 % del PIB en defensa y desplegado más de 3.000 efectivos en misiones internacionales, no debería ser percibida como un socio incumplidor. La ministra Margarita Robles ha recordado que el país cumple con los compromisos de capacidades militares y que cualquier revisión futura debe hacerse en función de criterios técnicos, no de imposiciones unilaterales. Lo que se presenta como resistencia es, en realidad, una afirmación de soberanía: la voluntad de definir la seguridad nacional dentro de un marco europeo, equilibrado y realista.
Además, exigir un aumento inmediato del gasto al 5 % desconoce las asimetrías económicas y geopolíticas entre los socios. España no comparte la exposición directa de los Estados del este ante la amenaza rusa, ni posee la estructura industrial de Alemania o Francia. Su contribución a la seguridad colectiva pasa por otros ámbitos: la estabilidad en el Mediterráneo, la vigilancia marítima, el control del flanco sur y la participación en misiones de paz. Uniformar el gasto sin atender a la diversidad de amenazas es convertir la defensa en una carrera aritmética, no en una estrategia coherente.
La guerra en Ucrania ha devuelto el gasto militar al centro de la política europea, pero también ha evidenciado la fragilidad de la arquitectura común de defensa. La Unión ha reaccionado con inversiones históricas en producción de munición, ayuda a Kiev y refuerzo de capacidades, pero lo ha hecho sin un mando unificado ni una doctrina común. En la práctica, los países europeos siguen adquiriendo armamento estadounidense y apoyándose en la inteligencia y logística de Washington. Esa dependencia tecnológica convierte cada incremento presupuestario en una transferencia indirecta de poder industrial hacia Estados Unidos. De ahí que la exigencia del 5 % de gasto se perciba, no solo como una cuestión de seguridad, sino como un intento de consolidar la primacía norteamericana sobre el ecosistema militar europeo.
Si Europa aspira a ser un actor geopolítico y no un espacio protegido, deberá asumir que la autonomía estratégica no se construye obedeciendo instrucciones ajenas, sino generando capacidades propias. Ello no implica romper con la OTAN, sino reequilibrar el vínculo. La defensa europea debe poder sostenerse sin depender de la voluntad política de Washington, que puede variar drásticamente con cada administración. El retorno de Trump a la presidencia y su estilo imprevisible demuestran hasta qué punto el destino estratégico del continente sigue supeditado a la agenda electoral estadounidense. Mientras la seguridad de Europa dependa del humor de un líder americano, no podrá hablarse de soberanía.
En ese sentido, España, junto con el resto de las potencias europeas, tiene la oportunidad de impulsar una política de defensa verdaderamente europea. Proyectos conjuntos como el sistema de combate FCAS, el tanque MGCS o el refuerzo de la Agencia Europea de Defensa apuntan en la dirección correcta, pero requieren voluntad política y visión a largo plazo. Europa no puede limitarse a aumentar el gasto: debe decidir en qué, con quién y para qué gasta. Cada euro invertido sin coordinación refuerza la dispersión y perpetúa la dependencia. La seguridad europea no se construirá con más presupuesto, sino con más coherencia.
Por otra parte, la posición española frente a la presión estadounidense revela la importancia de la diplomacia en un tablero tensionado. Frente a la agresividad retórica de Trump, el Gobierno ha optado por la prudencia institucional, reafirmando su compromiso con la Alianza pero subrayando la necesidad de evaluar los compromisos en 2029. Esta respuesta serena refuerza la imagen de España como aliado responsable pero soberano, capaz de defender sus intereses sin romper el consenso. La fortaleza de la OTAN, en última instancia, reside en su cohesión, no en la imposición de un socio sobre los demás.
A la vez, la Unión Europea empieza a dar pasos hacia una política común de defensa que permita reducir la dependencia estructural de Washington. La creación de un comisario europeo de defensa, la coordinación de compras conjuntas y la definición de un pacto industrial son señales de que la idea de soberanía europea ha dejado de ser un eslogan. En este nuevo marco, España puede desempeñar un papel central como puente entre la visión atlántica y la continental, apostando por una seguridad cooperativa que no dependa exclusivamente del músculo militar estadounidense. Reivindicar una defensa europea no significa alejarse de Estados Unidos, sino fortalecer el pilar europeo de la Alianza para que el vínculo transatlántico se base en la reciprocidad, no en la dependencia.
El debate sobre el 5 % del PIB, en el fondo, es una metáfora del dilema que atraviesa la política exterior europea: cuánto poder quiere ejercer por sí misma y cuánto está dispuesta a delegar. Estados Unidos sigue dominando el poder duro, pero Europa conserva un poder normativo y diplomático que no puede desdeñar. La tentación de medir la seguridad en términos de gasto puede conducir a una distorsión peligrosa: creer que invertir más equivale automáticamente a estar más seguros. La verdadera seguridad, sin embargo, se construye con cohesión, legitimidad y estrategia compartida. Y ninguna de ellas puede imponerse desde fuera.
Por eso, la controversia actual debería servir como catalizador para una reflexión más profunda en el seno europeo. La defensa común no puede reducirse a un porcentaje; debe ser el reflejo de una decisión política sobre el papel de Europa en el mundo. La guerra en Ucrania, el retroceso estadounidense en Oriente Próximo y el ascenso de potencias intermedias en Asia y África demuestran que el sistema internacional se está reconfigurando. En ese contexto, una Europa dependiente será una Europa irrelevante. Recuperar la soberanía en defensa no significa romper alianzas, sino asumir responsabilidades.
Europa deberá escoger entre seguir actuando como protectorado o convertirse en actor. Y para ello, no basta con gastar más: hay que pensar mejor, cooperar más y depender menos.