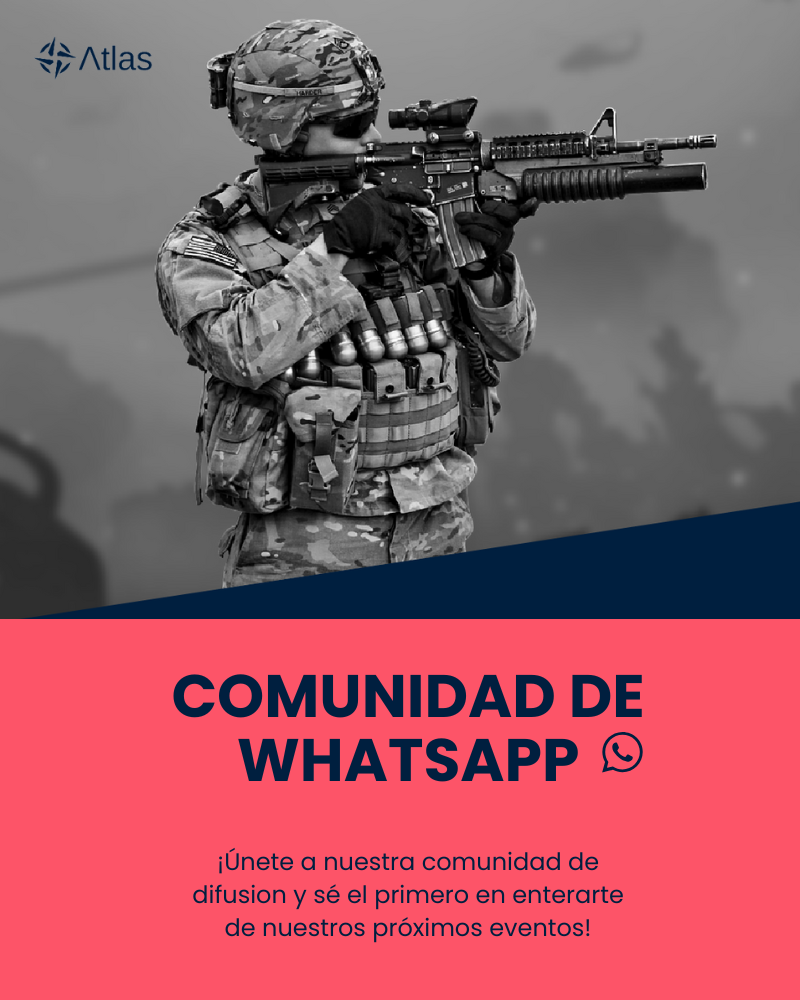El mundo actual es uno inexorablemente globalizado, donde la línea entre estado nación y lobby clientelar se desdibuja con lenta pero preocupante constancia. En este sentido encontramos en Venezuela el ejemplo perfecto de dicho paradigma, pues la crisis multidimensional que arrastra desde hace décadas ha producido un gran número de lecturas en el ámbito de la ciencia política y las relaciones internacionales. El Cartel de los Soles, señalado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos como organización terrorista internacional, se posiciona como núcleo conceptual de un entramado político ejemplarizante en el análisis de la doctrina social iberoamericana. Más allá de las etiquetas judiciales y mediáticas el fenómeno de la metamorfosis económica venezolana constituye un caso de estudio indispensable para comprender la transformación del modelo rentista en Iberoamérica, la institucionalización de la criminalidad y la inserción de Venezuela en dinámicas de carácter hemisférico.
Ante el aparentemente irreversible contexto de la erosión de la cadena de producción nacional, el colapso petrolero y las sanciones internacionales el Cartel de los Soles representa una pieza esencial del modelo de Economía Ilícita en Venezuela, financiando la cohesión de las élites militares y operando como sustituto parcial de la renta petrolera. La relevancia de este fenómeno se acentúa porque, en el marco de un Estado debilitado, la criminalidad no es simplemente un actor disruptivo, sino que se convierte en uno de los pilares de gobernabilidad que permite la fusión práctica del poder político, económico y social. La dependencia estructural de Venezuela respecto a la renta petrolera representa a su vez un nexo vertebrador cuyas ramificaciones se extienden por todos los círculos de poder. Desde los años sesenta los ingresos provenientes del crudo permitieron sostener el gasto público, financiar programas sociales y consolidar un sistema de relaciones de subordinación política. El petróleo, más que un recurso económico, fue el cemento político del Estado.
No obstante, la drástica contracción de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A., que ha caído de más de 3 millones de barriles diarios en 2008 a menos de 700.000 en la actualidad, un descenso del 76,7% en apenas 17 años) sumado a la pérdida de capacidad fiscal (fruto de la hiperinflación) obligan a pensar en una transición hacia un modelo híbrido que puede denominarse como “narcorrentista”. En este sistema el flujo de ingresos derivados del narcotráfico, el contrabando de recursos naturales y otras actividades ilegales se convierte en un recurso esencial de supervivencia política ante el paulatino debilitamiento de un estado cada vez más aislado. Por ello la emergencia de este modelo no es fortuita, pues responde a una lógica histórica en la que, al desaparecer la capacidad redistributiva del petróleo, la clase dirigente requiere de fuentes alternativas de renta. En este sentido el crimen organizado no actúa en paralelo al Estado, sino que se convierte en extensión del mismo, garantizando divisas y generando nuevas dinámicas de poder, dando como resultado una convergencia inédita entre estructuras estatales y redes ilícitas.
La lógica conceptual del Cartel de los Soles no responde a la de un cartel clásico, siendo más próximo a la noción de red híbrida en la que confluyen instituciones militares, burocráticas y criminales transnacionales. Su nombre proviene de las insignias con forma de sol que ostentan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), institución que ha sido señalada en repetidas ocasiones como el núcleo operativo del entramado híbrido. A diferencia de otras organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa o el Clan del Golfo, que operan con estructuras piramidales y jerarquías reconocibles, el Cartel de los Soles opera como una red difusa y descentralizada. Sus derivaciones no dependen de una figura única, sino de la cooperación entre sectores militares de alto rango, operadores civiles y actores externos que proporcionan logística, rutas y mecanismos financieros. El control de territorios estratégicos (fronteras con Colombia y Brasil y corredores aéreos y marítimos hacia el Caribe) otorga a la red una capacidad de acción superior a la de otros carteles regionales. De hecho, su especificidad radica en que la criminalidad no opera al margen del Estado, sino a través de él, lo que le confiere una cobertura institucional y una impunidad con una desarticulación sumamente compleja.
La frontera entre lo público y lo ilícito se difumina en Venezuela y la gobernabilidad se sostiene mediante la institucionalización de prácticas delictivas. Este fenómeno no solo se traduce en narcotráfico, sino también en la minería ilegal de oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco, el contrabando de combustible hacia Colombia y la proliferación de redes de trata de personas. Esta economía ilícita funciona como política económica de facto, articulando un régimen de lealtades clientelares que mantiene cohesionadas a las Fuerzas Armadas y provee recursos a una burocracia estatal debilitada por la constante económica de la hiperinflación. En este sentido, el narcotráfico se convierte en fuente de divisas tan importante como las remesas enviadas por la diáspora, constituyendo un sistema sustentado por ingresos externos de naturaleza heterogénea. Como consecuencia de este sistema de supervivencia institucional las élites militares y políticas obtienen recursos que refuerzan su control del poder, en paralelo, amplios sectores sociales terminan insertándose en economías ilícitas como mecanismo de subsistencia. De esta manera, el delito se normaliza y pasa a ser un componente orgánico de la estructura estatal y social.
El Cartel de los Soles ha logrado desarrollar una notable capacidad de inserción en redes financieras transnacionales. Los beneficios ilícitos se lavan en circuitos bancarios del Caribe, Panamá y Europa. A estos entramados de blanqueamiento bancario tradicionales se han sumado estructuras de reconversión de capital que operan a través de la compraventa de criptomonedas estables, que permiten transferencias rápidas y de difícil trazabilidad.
Este rasgo introduce una dimensión tecnológica en la confrontación, donde el control de flujos ilícitos de capital se convierte en parte de la disputa entre Washington y Caracas. La designación del cartel bajo la Orden Ejecutiva 13224, que habilita sanciones extraterritoriales contra individuos, bancos y empresas que interactúen con la red, amplía el campo de la confrontación más allá del terreno militar o diplomático, trasladándola al ámbito financiero y monetario global. Se trata por ende de un conflicto de nueva generación, donde la lucha política y económica no se libra únicamente en las fronteras físicas, sino también en los circuitos virtuales de la economía global.
Las consecuencias regionales son evidentes: Colombia, Brasil y Ecuador experimentan el impacto directo de las economías ilícitas venezolanas a través del incremento en el tránsito de cocaína, armas y personas, lo que implica mayores costos de seguridad y desestabilización de mercados locales. A ello se suma la diáspora venezolana, que supera los siete millones de personas y constituye uno de los mayores flujos migratorios en la historia reciente de América Latina. La incapacidad del mercado formal para absorber la fuerza laboral interna se combina con la expansión de economías ilícitas como refugio de subsistencia. De esta manera los migrantes no solo presionan los sistemas de protección social en países receptores, sino que también alimentan redes transnacionales de economías ilegales. Además, la convergencia entre grupos armados colombianos (como el ELN y disidencias de las FARC) y sectores militares venezolanos ha configurado una zona gris de soberanía en la frontera, donde el control estatal es compartido o disputado por actores armados no estatales constituyendo una desestabilización fronteriza insostenible, que representa una de las principales amenazas a la seguridad regional.
Ante la expansión de la red híbrida venezolana articulada por el Cartel de los Soles la respuesta estadounidense articula instrumentos judiciales, económicos y diplomáticos. Washington ha elevado recompensas millonarias por la captura de Nicolás Maduro y altos funcionarios acusados de dirigir las redes del Cartel, ha impuesto sanciones financieras (incluyendo un embargo de activos venezolanos valorado en más de 30.000 millones de dólares) y ha logrado alinear la posición de gobiernos regionales como Ecuador y Paraguay en la calificación del Cartel de los Soles como grupo terrorista.
Ante este paquete de medidas de control geoeconómico la estrategia estadounidense plantea una paradoja: si bien busca debilitar al régimen, puede reforzar su dependencia de las economías ilícitas y empujar a Caracas hacia alianzas con actores extrahemisféricos como Rusia, Irán, Turquía o China, que encuentran en el aislamiento venezolano una oportunidad para ampliar su influencia. En este sentido, las sanciones tienen un efecto ambivalente: debilitan la economía formal de Venezuela, pero fortalecen los incentivos para expandir la economía ilícita, pues la naturaleza endémica de este ciclo incrementa la resiliencia del régimen y limita la efectividad de la presión internacional.
En este contexto, el Cartel de los Soles constituye una reformulación a las categorías tradicionales de soberanía y gobernanza, pues no se trata simplemente de un cartel criminal infiltrado en el Estado, sino de un Estado que instrumentaliza el crimen como recurso de supervivencia. La criminalidad, en lugar de socavar al régimen, se convierte en el aquello que lo mantiene en pie, creando lo que podría denominarse una forma de soberanía criminal. Este modelo plantea nuevas problemáticas para la región y para la comunidad internacional: la expansión de economías ilícitas, la desestabilización fronteriza y la imposibilidad de articular una transición democrática mientras dichas redes sigan sosteniendo la gobernabilidad autoritaria. El Cartel de los Soles, al convertirse en sostén económico y político del régimen venezolano, evidencia la capacidad de las redes criminales para configurar proyectos estatales y proyectarse a nivel internacional. El dilema de fondo reside en si Venezuela podrá revertir este patrón hacia una reintegración en el sistema económico formal o si consolidará un modelo narcorrentista que, bajo el ropaje de la autonomía estratégica, perpetúe la subordinación del país a las lógicas del crimen organizado.
BIBLIOGRAFÍA
Bull, B., & Rosales, A. (2020). Into the shadows: sanctions, rentierism, and economic informalization in Venezuela. European Review of Latin American and Caribbean Studies, (109), 107-133. https://doi.org/10.32992/erlacs.10599
Casado Gutiérrez, F. (2017). El Cartel de los Soles. El nuevo invento para atacar a Venezuela. Editorial El Perro y la Rana.
Fischer-Hoffman, C. (2021). Carceral coloniality in Venezuela: Theorizing beyond the Latin American penal state. En S. Darke, C. Garcés, L. Duno-Gottberg, & A. Antillano (Eds.), Carceral Communities in Latin America (pp. 145-168). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61499-7_7
Lander, E. (2016). The implosion of Venezuela’s rentier state. New Politics. https://www.tni.org/en/publication/the-implosion-of-venezuelas-rentier-state
Lander, E. (2018). The long terminal crisis of the Venezuelan oil rentier model and the deep crisis currently facing that country. Investigaciones Sociales, 21(38), 187-198. https://doi.org/10.15381/is.v21i38.14225
León, D. S. (2020). Violence in the Barrios of Caracas: Social Capital and the Political Economy of Venezuela. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22940-5
Peters, S. (2017). Beyond curse and blessing: Rentier society in Venezuela. En B. Engels & K. Dietz (Eds.), Contested Extractivism, Society and the State. Development, Justice and Citizenship (pp. 45-68). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137- 58811-1_3
Prieto-Curiel, R., Grass, D., Wrzaczek, S., Campedelli, G. M., & Tragler, G. (2025). Reducing cartel violence: The Mexican dilemma between social and security spending. arXiv. https://arxiv.org/abs/2508.06509
Transparencia International Defence & Security. (2024). Militarisation, corruption, and democracy in Venezuela – Risks in the defence sector. Transparencia Venezuela. https://ti-defence.org/venezuela-elections-2024-military-corruption-democracy
Transparencia Venezuela. (2023). Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad. Informe de Transparencia Venezuela. https://transparenciave.org/economias-ilicitas
U.S. Department of the Treasury. (2025, julio 25). Treasury sanctions Venezuelan cartel headed by Maduro. U.S. Department of the Treasury. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0207
U.S. Government Accountability Office. (2023, julio). Venezuela: Illicit financial flows and U.S. efforts to disrupt them (GAO-23-105668). U.S. GAO. https://www.gao.gov/products/gao-23-105668