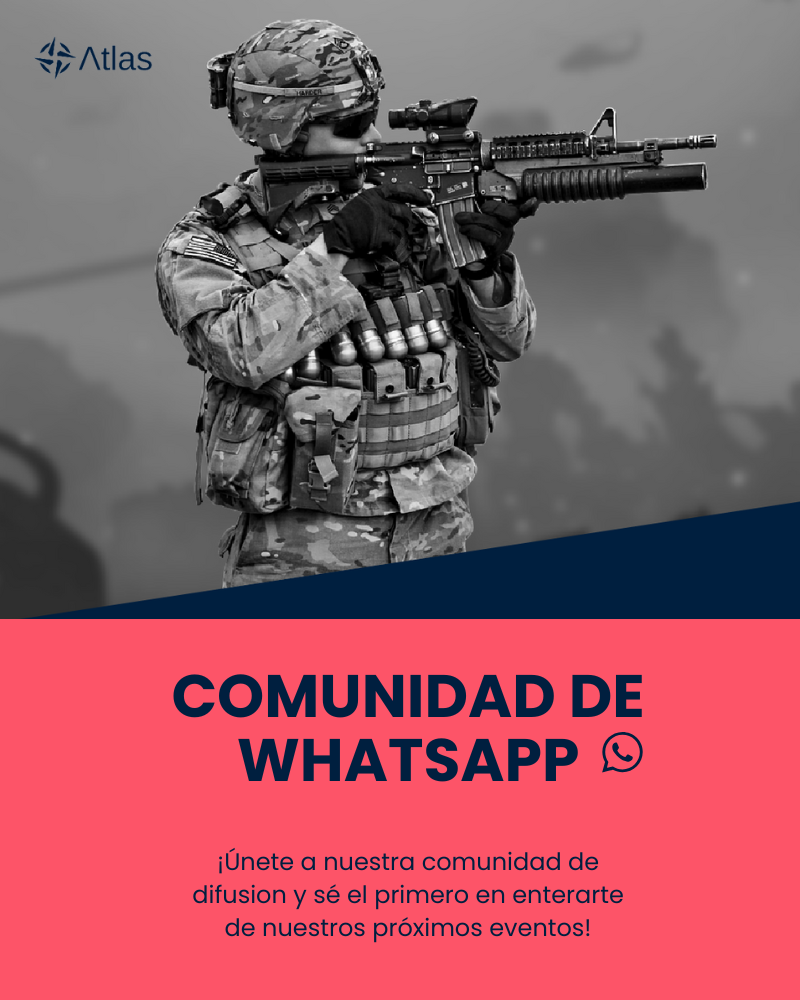La transición energética global, potenciada por el imperativo climático y la economía digital, ha reformulado los equilibrios geopolíticos alrededor de los minerales de valor estratégico. En ese sentido, el litio se consolida como insumo básico para las tecnologías de almacenamiento energético, ubicando al denominado Triángulo del Litio (formado por Argentina, Bolivia y Chile) en el epicentro de una nueva dinámica geoeconómica. Este vergel geográfico alberga más del 50 % de las reservas globales del recurso a nivel mundial, haciendo de la región un actor fundamental dentro de los circuitos globales de suministros de baterías. Sin embargo, esta centralidad geográfica no es efectiva en los procesos de articulación geopolítica convergente, ya que se encuentran divergencias estructurales entre los modelos extractivos, prioridades nacionalistas heterogéneas y un contexto de presiones externas (particularmente de la mano de la República Popular China, Estados Unidos y la Unión Europea) que condicionan la posibilidad de materializar una gobernanza regional del litio.
El Triángulo del Litio: asimetrías estructurales y divergencia de modelos
Los salares de Atacama (Chile), Uyuni (Bolivia) y el noroeste argentino contienen una de las concentraciones más importantes de litio concentrado a salmuera a nivel global; a pesar de ello, el aprovechamiento eficiente de esta gran concentración de litio resulta asimétrico entre estas tres repúblicas. Bolivia, a pesar de tener las reservas estimadas más importantes, enfrenta severas limitaciones logísticas, derivadas de políticas de gestión estatista que priorizan la soberanía titular por sobre la eficiencia operativa. Frente a ello, Chile ha forjado un régimen extractivo más eficiente, con marcos regulatorios definidos y participación tanto del Estado (a través de la corporación del Estado CORFO y, más recientemente, Codelco) como privada. Argentina, especialmente bajo la gestión de Javier Milei, lidera un estilo pro-inversión extranjera directa, destacando el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que permite beneficios fiscales y cambiarios a proyectos superiores a 200 millones USD. Este conjunto de incentivos ha permitido el establecimiento y consolidación de empresas como Rio Tinto, Ganfeng Lithium y Lithium Argentina AG, asegurando un gran flujo de capital proveniente del sector privado. A estas disparidades, se añade la coexistencia de modelos extractivos contradictorios (estatistas en el caso de Bolivia, régimen mixto de participación privada y regulación pública en el caso de Chile, y abierto a la inversión en el caso de Argentina), lo cual produce tensiones normativas y operativas, reduciéndose el margen para cualquier intento de Iniciativas convergencia estratégica. regionales de coordinación: potencialidades y obstáculos A pesar del intento reiterado de articulación política, los intentos de cooperación regional alrededor del litio han tenido unos resultados bastante limitados.
En los años 2022 y 2023, con el alineamiento ideológico de gobiernos de perfil progresista, se hicieron los términos para el establecimiento de un mecanismo similar a la OPEP, con la finalidad de definir precios de referencia, estándares ambientales y una estrategia común de comercialización. Sin embargo, la falta de una institucionalidad supranacional eficiente, unida a la incorporación de agendas sesgadas por la finalidad de atraer inversión externa y con horizontes cortoplacistas, ha desdibujado dichas iniciativas. A lo cual se suma la continuidad de tensiones diplomáticas históricas, sobre todo entre Chile y Bolivia, que afectan la confianza mutua que se requiere para un entramado firme de gobernabilidad regional. A pesar de contar con objetivos comunes, los encuentros bilaterales o trilaterales no han logrado llevar a cabo su cometido de convertirse en plataformas de retóricas integracionistas o herramientas de diseño estratégico conjunto. Geopolítica del litio: entre la autonomía estratégica y la reproducción de la dependencia La prioridad del litio para los planes energéticos y de seguridad de las grandes potencias se ha acentuado ante la intensificación de la competencia geopolítica por el control de sus proveedores. Las mayores potencias del orden mundial han incrementado su presencia por inversión directa y alianzas con productoras locales, tanto en Argentina como Bolivia.
El caso más diferencial es el de China, compañías como la Ganfeng Lithium u otras como la Tianqi Lithium controlan grandes reservas estratégicas de la región, lo que brinda a Beijing un avance destacado dentro de la cadena de suministro global. Estados Unidos actúa a través de mecanismos de cooperación bilateral (como el Minerals Security Partnership) y arquitecturas normativas como el Inflation Reduction Act., que incentivan acuerdos con los socios más estables para garantizar la provisión de minerales críticos. La Unión Europea, siguiendo la misma lógica, ha promovido acuerdos con Chile y Argentina para asegurar el acceso al litio con parámetros de sostenibilidad y trazabilidad. En este contexto geopolítico el Triángulo del Litio se enfrenta a un dilema inmediato: integrarse de manera subordinada a cadenas de valor lideradas por potencias foráneas u optar hacia una estrategia autónoma centrada en la industrialización local, el avance tecnológico y la atracción de valor agregado adicional.
Soberanía tecnológica y regionalización de las cadenas de valor
La industrialización del litio es sin duda el desafío estratégico fundamental para la región. Nacionalmente, los intentos siguen siendo embrionarios y dispersos. Bolivia suscribió contratos con consorcios chinos para la instalación de plantas de manufactura de baterías; Argentina trabaja proyectos piloto para la manufactura de celdas de ion-litio; y Chile se esfuerza por entrar a la etapa de refinamiento y por la adquisición de tecnologías avanzadas en el proceso. A pesar de que el potencial de la transformación estructural se ve frenado por la ineficiente intergubernamentalidad, la débil inversión en ciencia aplicada, y la falta de políticas regionales de capital humano especializado, un posible camino para superar estas limitaciones entrañaría la conformación del acuerdo y la integración de un mercado regional del litio que unifique capacidades industriales, promueva la innovación compartida y genere sinergias público-privadas a nivel andino. Para tal fin se le requeriría voluntad política duradera, marcos jurídicos comunes y mecanismos multilaterales de financiamiento destinados directamente al desarrollo tecnológico. El Triángulo del Litio es una de las ventanas históricas de oportunidad para la reconfiguración del papel geoeconómico de América del Sur durante el siglo XXI.
A su vez, el potencial transformador del recurso se halla condicionado por una dualidad recurrente entre cooperación estructurada y competencia desarticulada. Para que el litio se transforme en un ingrediente del desarrollo soberano, la región tiene que superar las lógicas extractivas del pasado y apostar por una integración centrada en la soberanía tecnológica, la diversificación productiva y la planificación estratégica conjunta. Si no, el litio podría reforzar esquemas tradicionales de dependencia, la exportación del bajo valor agregado y la subordinación de las decisiones locales a dinámicas impuestas por actores externos. La configuración de una arquitectura regional de gobernanza del litio no solo es una necesidad económica, sino una elección política fundamental para el futuro de la autonomía estratégica sudamericana.